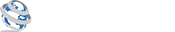![]()
Es mejor no subestimar el poder de una anécdota. La historia está plagada de pequeñas circunstancias que acaban por definir completamente a lo que, por su condición de matiz, y también por justicia, solo deberían tocar en su superficie; pero así de traviesa es la naturaleza humana, que siempre tiende a usar la brocha gruesa. ¿A quién no le han encasquetado un mote, un sobrenombre, o una coletilla a sus espaldas? «¡Mirad, Pedrito el “Cojo”!». «¿Has leído el último artículo del calvorotas de Guille?». «Ayer me crucé con Cristina, la que dejó a su novio por otro».
Da igual lo superfluo o incierto o injusto que sea este añadido al hablar de una persona, en un caso grave puede estar obligada a arrastrarlo toda la vida y, en la peor de las situaciones, durante siglos y siglos. Ahí tenemos el ejemplo de Juana la “Loca”, una mujer especial y bastante incomprendida que, en una maniobra despiadada del porvenir, no ha tenido la suerte de llevar un sobrenombre tan elevado como el “Magno” que porta Alejandro III de Macedonia.
Con los lugares y las regiones pasa lo mismo: se les cuelga alegremente cruces y sanbenitos, frases recurrentes, rumores, leyendas y maldiciones. Y estos “apellidos” arraigan con mayor fuerza en el acervo popular porque una ciudad o un país suelen ser más longevos que cualquier persona (si exceptuamos la autoproclamada República de Cataluña y sus 56 segundos de duración).
Ni pueblos, ni grandes ciudades, ni siquiera reyes y reinas están a salvo de, como dice el refrán, matar un perro y que le llamen “mataperros”. Por ejemplo: desde que Victoria Beckham, la única Spice Girl que no sabía cantar, dijo aquello de que “España huele a ajo”, ¿acaso no hemos llegado a creerlo, aunque sea un poquito, hasta los propios españoles? Está claro que la anécdota, si se la deja crecer, se convierte en la camiseta que tiñe de rosa toda la colada.
Nuestra ciudad tampoco se libra. “¿De Leganés? Eso es donde el manicomio, ¿no?”. Cualquier leganense ha escuchado alguna vez esta coletilla al conversar con gente de fuera. La inauguración, a finales de 1851, de la Casa de Dementes de Santa Isabel (manicomio “modelo” de España) puso a Leganés en el mapa y le otorgó una seña de identidad, para bien o para mal, que se mantuvo de manera oficial hasta casi finalizar el siglo XX, momento en que se abolieron los manicomios en favor de los más modernos “Centros de salud mental”. Pero el aura de Leganés como reducto oficial de loquillos y loquillas todavía perdura hoy en día en muchos rincones de España.
De mucho antes (siglo XVI) procede la popularidad de Leganés como “Tierra de pepinos”. Esta se debe a la querencia, por no decir pasión, que le tenía el rey Felipe IV al (mejor ponerlo en latín, para que el término case algo más con tan regio personaje) Cucumus Sativus; o sea, el pepino: cultivo estrella durante siglos en las huertas, en la actualidad extintas, que cubrían cientos de hectáreas de la región. ¿No es precioso imaginar al “velazquiano” Felipe IV, mientras intenta mantener en pie, no con demasiado éxito, ese “Imperio en el que nunca se pone el sol”, rebajar sus tensiones con un bocado de pepino freso traído de la recién nombrada, precisamente por él mismo (¡gracias a los pepinos!), Villa de Leganés?
Otra situación muy común: alguien, deseando empatizar contigo, leganense, comienza a decirte «Ya, sí, Leganés… Leganés es… —Y a este inicio dubitativo le siguen unos segundos de silencio, no arranca, y luego la incomodidad, porque se ve que esta persona no tiene a mano los recursos del pepino y el manicomio, y así parece difícil que logre invocar a ese dios, el pathos aristotélico, que siempre se usa para ganar las simpatías del interlocutor, por lo que busca y busca alguna referencia dentro de sí, un gancho que, por desgracia, ahora no le viene la cabeza, algo importante como que Leganés tiene un magnífico retablo de Churriguera coronando su iglesia principal, o que en el enorme Parque de Polvoranca conviven unas 400 especies de plantas, pero no, no le viene, o lo desconoce, y por tanto es comprensible que, ante la tensión del momento, sudando goterones, esa persona acabe soltando, seguramente sin pensarlo, otro topicazo que no deja de acompañar desde hace unos años al sitio en el que vivimos—: …Leganés… ¿es cierto que tenéis un monstruo, jijijij?»
Qué sería de nosotros y nosotras sin Nensi, “un monstruo comunicativo, ecologista y rockero”, según declaró en 1994 el por entonces alcalde de Leganés, José Luis Pérez Ráez. Aquí estuvo hábil el bigotudo Ráez, al intentar aprovecharse del tremendo poder que tiene una inocente y tonta semejanza fonética (Lago Ness – Leganés) para crear una marca y transmitir un mensaje (aunque, ¿se puede ser ecologista y rockero a la vez…? ¡Nensi sí!). El alcalde debió pensar que si no puedes sobreponerte al chiste, lo mejor es unirte a él y exprimirlo al máximo, aunque sea, si con ello no se cambia el mundo o se gana dinero, para divertirse. Que se lo digan a los de Lepe.
Traigo buenas noticias para los que se hayan cansado ya de la recurrida cantinela de los locos, los Cucumus Sativus y los monstruítos simpáticos, porque sospecho que, de no arreglarse una situación peliaguda, la villa de Leganés pronto va a disponer de otra de esas divertidas “anecdotas definitorias” que calarán más allá de sus fronteras. Este corto diálogo podría producirse en un futuro no muy lejano:
—Vengo de una ciudad llamada Leganés.
—¡Pero qué me cuenta usted! ¡Allí hay un puente que se traga a los camiones y a los autobuses! Lo vi en la tele.
Y por una vez la tele no miente. Se le conoce como “El puente tragacamiones”, y todo lo que en ese supuesto diálogo futuro se comente respecto a él (que engulle, ñam ñam, vehículos motorizados, y no pequeños como motocicletas o coches utilitarios, sino auténticos mostrencos con ruedas, ñam ñam), todo eso es totalmente cierto.
Las vías de Cercanías que cruzan Leganés se encargan de delimitar algunos de sus barrios: separan Zarzquemada y “El Carras” de Leganés Norte, y también son la frontera entre San Nicasio y la zona centro, cuyo paso principal está tan concurrido por coches que se suelen formar atascos en hora punta. Este es el hogar de “El puente tragacamiones”.
Desde hace años, y dada su “peculiaridad”, decenas de vehículos de mas de 2’85 metros de altura se han quedado atascados y rotos en este punto. Alguien que tenga, como yo, esa especie de privilegio de vivir cerca del puente, sabrá que cada dos meses, aproximadamente, se escucha de pronto un PROOMMMMM cavernoso y largo, como un tambor de guerra, seguido del crujido de millones de piezas pequeñas CLIM, CLIM, CLIM al chocar contra la calzada.
Menos mal que cuando esto sucede ya no me da por creer (como admito que me pasó la primera vez que lo viví) que ese estruendo proviene de una bomba y que ha vuelto la ETA o Al Qaeda o incluso los rusos, sino que me lo tomo con la misma tranquilidad que cuando oigo la armónica del afilador entrando en mi casa a través de una persiana. «Pues ya ha vuelto a pasar… —me digo—; ¡otra víctima de “El puente tragamiones”!». Las autoridades dicen que han hecho todo lo posible para matarlo de hambre: han colocado varias señales, algunas luminosas, a ambos lados del paso indicando el límite de 2,85 de altura, y han instalado un semáforo y hasta un sensor fotosensible que se activa cuando se supera dicho límite. Estas medidas han reducido el número de sucesos desde el año 2015 pero, por alguna razón, “El puente tragacamiones” todavía tiene hambre. Las mismas autoridades echan ahora la culpa de los accidentes al despiste de los conductores.
Sobre la mesa hay otras soluciones, más bien faraónicas, tales como soterrar la vía o elevar ese tramo en concreto, pero ninguna de ellas entra en los planes de la empresa propietaria del túnel, ADIF, bien sea por su elevado coste o por los problemas estructurales que podrían traerle al puente unas obras de tal magnitud. Mariano Rodríguez, ingeniero de caminos leganense, plantea algo que pinta barato y, lo más importante, efectivo: colocar una portería que haga de simulacro de altura, para que el camión que exceda el límite choque contra ella en vez de desgajarse dentro de las terroríficas fauces del puente.
Pero mientras se decide poner en práctica alguna de estas soluciones, los camiones siguen chocándose y la fama de “El puente tragacamiones” no para de crecer, gracias a la televisión y a los reportajes en otros medios de comunicación. El puente ya es una celebrity en Leganés, incluso más allá, y hasta dispone de su propio perfil en twitter (@tragacamiones) y en otras redes sociales.
Cada vez que se alimenta, se puede ver a gente emocionada acercarse al lugar del banquete para curiosear y sacar fotos. La anécdota mola, la anécdota vende, pero tampoco hay que olvidarse de los peligros que puede llegar a entrañar: en este caso, la ola de entusiasmo naif hacia “El puente tragacamiones” tapa lo cutre que ha sido la gestión de este asunto tan serio, tanto por parte del ayuntamiento como de la empresa propietaria. Y si sigue creciendo, su fama sepultará demasiadas cosas buenas, y quizá también algunas malas pero que son, sin duda, cosas que definen mejor a nuestra ciudad y a nosotros mismos.
Por tanto aceptemos, ¿por qué no?, que “El puente tragacamiones” se convierta en un detalle curioso dentro del retrato global de Leganés, pero nunca debería llegar a ser la primera idea que se le venga a la cabeza a cualquier persona al querer referirse a la ciudad. Sería más deseable, en cualquier diálogo futuro, que esa misma persona nos soltara, así a botepronto, algo más acorde a la esencia de Leganés como: «Conozco ese lugar, ¡qué gentes tan hospitalarias hay allí!», «qué maravilla de parques tiene», «hay que ver qué servicios públicos tan bien gestionados», o «qué vida tan plena la que te ha tocado vivir en un lugar como aquel…»; y lo bueno es que todas estas cosas, si no son ya ciertas en este mismo momento, pueden llegar a serlo, con algo de empeño, a no mucho tardar.